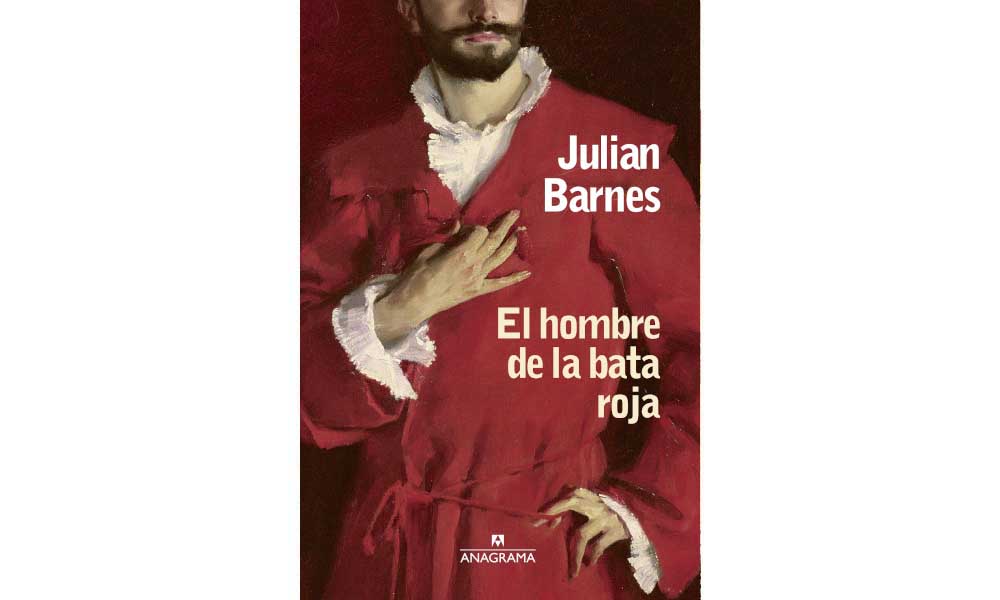Novela británica, pero en Francia
Un viaje literario a la Belle Époque que también es biografía de tres personajes muy particulares.
La obsesión de Julian Barnes por “el otro lado del Canal” es bien conocida y apareció en todo su esplendor en 1984 cuando publicó un híbrido entre ensayo y novela, El loro de Flaubert. Más tarde su amor/odio por el país galo se manifestó en los cuentos de Al otro lado del canal (1996). Ahora, este escritor inglés nacido en Leicester en 1946, hijo de profesores de francés, viudo de su gran amor Pat Kavanagh, herido de tanatofobia, y uno de los cinco fijos del dream team británico de la literatura, vuelve a viajar a Francia en andas de un fortísimo ensayo sobre la Belle Époque.
El hombre de la bata roja comienza un tanto confusamente (para el lector, no desde Barnes, que mueve los hilos a su antojo), con la llegada de tres franceses a Londres en 1885. Son: el príncipe Edmond de Polignac, cuyos ancestros se codeaban con María Antonieta; el conde Robert de Montesquiou, poeta simbolista cuyos ancestros se codeaban con Napoleón; y el ginecólogo Samuel Jean Pozzi, de ascendencia italiana y protestante, sin ancestralidad nobiliaria. Barnes pudo haber centrado su viaje al siglo XIX en cualquiera de ellos, pero eligió a este último. Lo motivó la visita en 2015 a la National Portrait Gallery en la que se exhibía, en préstamo estadounidense, una pintura realizada en 1881 por John Singer Sargent. Era el retrato de un hombre joven y hermoso, de estilizadas manos que destacaban sobre un atuendo rojo de entrecasa. Se titulaba “El Doctor Samuel Jean Pozzi en casa”, y Barnes fue absorbido de inmediato por ese personaje en el que confluyeron (por amistad, amoríos, vínculos profesionales o simple dandismo) entre otros, Sarah Bernhardt, Marcel Proust, Oscar Wilde, Jean Lorrain, Joseph Lister, Alexis Carrel, y por supuesto Polignac y Montesquiou. El viaje a Londres tenía por pretexto visitar a Henry James; el viaje literario de Barnes tiene por objeto visitar la Belle Époque y el resultado es un libro que puede definirse con una palabra: bello.
"Doctor Dios"
Entre el fin de la guerra franco-prusiana (1871) y el comienzo de la Primera Guerra Mundial (1914) se sitúa un intervalo febril y contradictorio, mezcla de glamour y crisis, de florecimiento de las artes y de la violencia, la patria temporal del caso Dreyfus, un tiempo de cotilleo exacerbado y exposición pública de vidas privadas, de prensa pendenciera y calumniadora y de susceptibilidades de herida fácil que solían terminar en duelos. Entre 1895 y 1905 hubo al menos 150 duelos en París, cuenta Barnes. Algunos tan famosos como el que sostuvieron Marcel Proust y Jean Lorrain en 1897, sin consecuencias funestas. Tampoco las dejó el que mantuvo Pozzi en 1900 con un ignoto médico, Paul Devillers, por asuntos menores. En ese año, Pozzi ya era un nombre, senador en su lugar de origen y prestigioso cirujano.
Había nacido en 1846 (cien años antes que Barnes) en la región francesa de Bergerac. Optó por la carrera de medicina y se especializó en ginecología y cirugía abdominal, y fue como estudiante que conoció a la actriz Sarah Bernhardt, definida por algunos como ninfómana anorgásmica; con ella tuvo una breve relación sentimental y una larga relación amistosa. Le llamaba “Doctor Dios”; otras pacientes le llamaron “Doctor Amor”. No gozó de los mismos calificativos en su hogar. Su matrimonio con la rica heredera Thérèse Loth-Cazalis dio tres hijos pero acabó poco antes del trigésimo aniversario cuando ella le concedió el divorcio; desde hacía años Pozzi tenía una relación constante y hasta bendecida por un monje armenio con Emma Fischoff, también casada. Su hija Catherine lo definió en sus diarios íntimos como una “ruina moral”.
Como médico, el retrato era intachable: un profesional brillante y humano, preocupado por la asepsia y el buen trato. En su etapa como médico militar en la guerra franco prusiana Pozzi advirtió que “era mucho más probable que los soldados heridos murieran de infección y septicemia que a causa de la herida inicial: los cirujanos operaban en condiciones de suciedad y con riesgo de contagios, y a los heridos en el frente los trasladaban con frecuencia tendidos sobre la paja infestada de excrementos de los carros anteriormente ocupados por caballos”. Más tarde, trabajando en el hospital Broca, hizo renovaciones fundamentales: creó un ala de quirófanos con salas especiales para anestesia, armó una biblioteca y decoró los pasillos con frescos que levantaban el ánimo de los pacientes. Se convirtió en el primer catedrático de ginecología de París y previno sobre el “furor de operar” alegando que una operación “debería ser un procedimiento último e inevitable, y no un modo automático de resolver un problema inmediato”. Resultó tristemente irónico que la vida de Pozzi terminara en 1918 cuando un paciente disgustado por una operación de varicoceles le disparó tres tiros en el abdomen.
Muy distintas fueron las vidas de los nobles homosexuales que fueron con él a Londres. Montesquiou se dedicó a escribir y gastar dinero; su relación más larga fue con su secretario y amante, un inmigrante argentino. Polignac perdió su riqueza pero vendió bien su título cuando se casó con Winnaretta Singer (la de las máquinas de coser) en un matrimonio de conveniencia que vino bien a ambos (él gay, ella lesbiana) para afianzar una amistad vitalicia. De algún modo Polignac y Montesquiou eran parte de un mundo que se iba; Pozzi representaba un mundo que llegaba.
El arte
Los tres fueron abordados y usados por la literatura mucho antes que Barnes, en su propio tiempo. Marcel Proust los metió en su megaobra, Joris-Karl Huysmans pintó a Montesquiou en A contrapelo (1884) y Jean Lorrain lo destrozó en Monsieur de Phocas (1901). Es lo que hacen los escritores, sobre todo cuando no están atados a la buena intencionalidad, modelar el cemento fresco de lo real a su antojo para convertirlo en otra realidad o irrealidad, no importa si es ficción o no ficción sino si es creíble mientras se habita. Al comienzo de El hombre de la bata roja, Barnes dice que “el arte dura más que el capricho individual, el orgullo familiar, la ortodoxia social; el arte siempre tiene al tiempo de su parte”. Suena alentador y verosímil. Al final confiesa que esa declaración “era mero optimismo, un espejismo sentimental (…) El tiempo opera una criba brutal”. Suena verdadero, sobre todo en cercanía de la vejez y la muerte, esa mesa limón que Barnes persigue incansable en su literatura, aunque siga trabajando a favor del arte. Porque el final como tal no importa y porque la grandeza trasciende los pequeños gustos de épocas e individuos. Su viaje a la Francia de ayer y a las vidas perdidas de Pozzi y compañía vale la pena en sí mismo, para él y para sus pocos o muchos lectores.
EL HOMBRE DE LA BATA ROJA, de Julian Barnes. Anagrama, 2021. Barcelona, 302 págs. Traducción de Jaime Zulaika.