*Esta nota se publicó orginalmente el 15 de enero de 2024*
Un país que “diverge” durante décadas, cortoplacista y con aversión al riesgo. En “El Uruguay que nos debemos”, el economista y doctor en sociedad de la información y el conocimiento Ricardo Pascale propone una estrategia que posibilite al país, a través de la economía del conocimiento, recuperar lo perdido durante décadas de divergencia con los países que generalmente tomamos como referencia. La diferencia “la deben hacer las ideas, la creatividad, la educación, la ciencia, la innovación y la productividad”, enfatiza el experto. En su última obra, Pascale remarca la necesidad de “pensar en el problema” y “actuar cuanto antes”. Emulando al francés Henri Bergson, sentencia: “el futuro no es lo que nos pasará, sino lo que haremos”. A continuación, un resumen de la entrevista.
—En “Del freno al impulso”, su anterior libro, ponía el énfasis en la necesidad entrar en la economía de conocimiento, ahora el problema central lo sitúa en la divergencia…
—Al final del libro anterior planteo que a Uruguay le quedan dos caminos; uno, seguir como estamos ahora, sin una clara estrategia de crecimiento a largo plazo, por más que se lleve adelante con cierta prolijidad la cuestión macroeconómica y todos los activos que el país tiene desde el punto de vista institucional. Por ese lado, no vamos a dar el salto de productividad y bienestar, dado que la tasa de crecimiento es baja. Y los países que han logrado dar ese salto, lo hacen en base a la economía del conocimiento. En este libro, en cambio, me propuse profundizar sobre esa economía; cómo se desarrolla, cuáles son sus pilares, qué es lo que la tracciona, qué la obstaculiza. De alguna manera, estaríamos hablando de una saga.
—¿La brecha del conocimiento se amplía cada vez más?
—Exacto. Nuestro PIB per cápita se va alejando con respecto al de los países que avanzan. Es el momento de converger si no queremos empobrecernos más en relación a ellos. El país cada vez diverge más con respecto a los países del mundo que son referentes. Alemania, Japón, Estados Unidos. El problema es que empezamos divergir con países que no estaban en ese club, como Finlandia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Singapur o Irlanda. Países que se dieron cuenta hacia dónde debían ir. Hoy las riquezas no las genera básicamente ni el capital ni el trabajo; el crecimiento se da en base a buenas instituciones y la aplicación del conocimiento.
—¿Por qué divergimos de esa forma con estos países?
—Se han despegado claramente de nosotros, esos países que integran “el club de la convergencia”, los que entendieron hacia dónde iba el mundo. Una de las explicaciones de esas diferencias está en la trampa de ingreso medio en la que está metido Uruguay, como muchos otros, como incluso lo estuvo Japón por un período largo. Son países que llegaron un ingreso medio y sus productos, de tecnología media y baja, empiezan a ser caros, impactados por cargas altas del Estado y los salarios. Si pretendemos pasar a competir en la alta tecnología, en ese escenario tenemos problemas, porque no hemos hecho los deberes para ingresar en esa economía de conocimiento. Si queremos converger con los países que antes nombramos, tenemos que superar esta trampa del ingreso medio.
—El crecimiento potencial de Uruguay es históricamente muy bajo, con tasas de poco más del 2% anual, frente a países que crecen 3%, 4%...
—Ahí entra a jugar el interés compuesto. Países que durante 40 años crezcan al 4%anual van a subir cinco veces el producto, frente a países que crezcan al 2% anual en el mismo período, crecerán 2,2 veces el PIB, la brecha es grande. Y mañana será aún mayor, si no hacemos nada…
—El concepto de la divergencia, ¿está claro en Uruguay?
—Creo que no tanto como debería, teniendo en cuenta que es un asunto clave, como lo demuestran los hechos. Es irrefutable. Y cada vez con mayor velocidad. Esto que yo planteaba en el libro (se presentó a fines de noviembre), ya hoy casi que va quedando atrás. Con el impulso que llevan otros países y aún más, con el advenimiento cada vez más intenso de la inteligencia artificial, vamos quedan cada vez más atrás.
El problema es que, al no enfocar los temas, al no asumirlos, puede pasarque cuando desemboquemos en la economía de conocimiento, el problema será otro.
El problema lo tenemos nosotros. Uruguay, definitivamente, no tiene una estrategia de crecimiento de largo plazo. Si me entrevisto con australianos, finlandeses o indios, por ejemplo, sabrán responderme perfectamente hacia dónde van sus países. En nuestro caso, no sabríamos qué decir, más allá de aquellas cosas que nos distinguen y nos enorgullecen como país, de lo institucional, el respeto de las leyes, etc…
—Pero estamos hablando de otra cosa…
—Exacto. ¿Cómo vamos a crecer?, ¿qué vamos a hacer para que nuestra gente no se vaya del país? Cuando la diáspora uruguaya es tres veces más grande que el promedio. Una diáspora calificada, además…
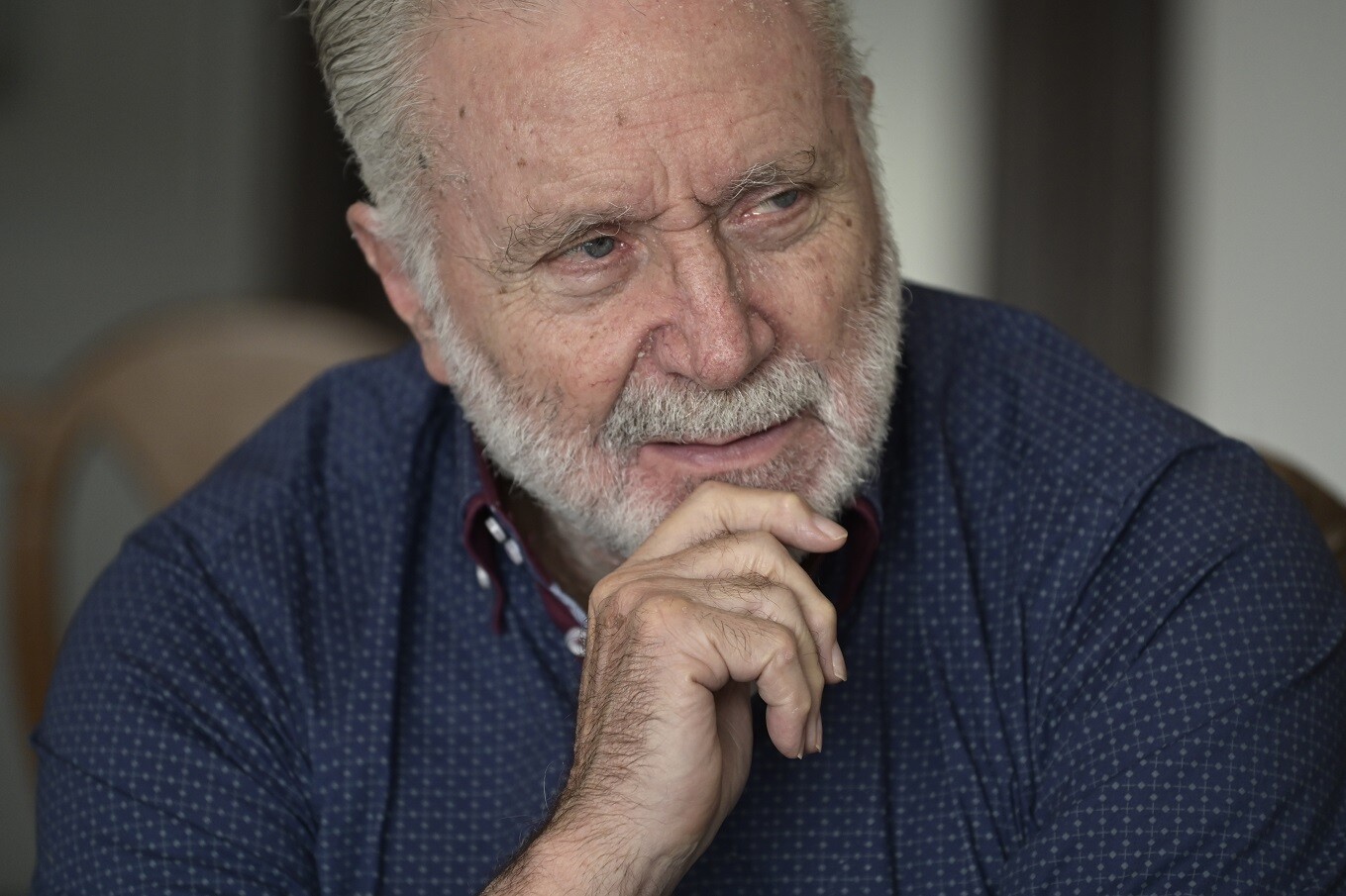
—En ese terreno usted afirma que Uruguay “ajusta por población”…
—Es así. Cuando hablamos de ajustes siempre se apunta a lo fiscal, pero hay otra dimensión. Podemos tener las cuentas en orden, una condición necesaria pero no suficiente para crecer. Sin embargo, la economía del conocimiento está en el corazón del crecimiento económico. Y si no formamos suficientes recursos y los que formamos se van rápidamente, el ajuste que hacemos sobre nuestra economía es enorme. De acuerdo a estudios recientes, un mínimo del 20% de la población está en la diáspora.
En ese ajuste, se nos va el talento. Nuestra diáspora es excelente y además, muy uruguaya. Es decir, dispuesta a colaborar con el país. Tenemos que aprovechar mucho más ese conocimiento. Ese es un gran obstáculo en el proceso de crecimiento…
—¿Qué otros obstáculos hay?
—El corto plazo y la aversión al riesgo, sin dudas. Y corre tanto para el sector público como para el privado. Es algo muy extraño, yo lo calculé en mi tesis doctoral, y alcanza valores muy altos, a veces comparables con comunidades africanas o campesinas, muy pobres de la India. Cada paso, cada cambio nos cuesta mucho. Es una cuestión idiosincrática, que ojalá que la podamos ir superando. Porque es un obstáculo muy fuerte, que va de la mano de no pensar en el futuro.
El futuro no está en la agenda, y de esa forma estamos hipotecando la posibilidad de tener un camino más próspero para nuestra gente.
Somos el país de América que tenemos más cosas a favor para poder mirar con optimismo el futuro, gracias a que hay discusiones que ya superamos. Por ejemplo, una cultura macroeconómica que nos diferencia de varios de los vecinos.
—Pero con eso solo no alcanza…
—No alcanza. Ese nivel de crecimiento discreto, con commodities e industrialización baja, nos puede asegurar un presente “medio” y volátil, dependiendo de la coyuntura, pero no un futuro que nos lleve a converger con las economías que se despegan de la media. Me importa o que llamo “un crecimiento genuino”.
—Usted refiere en el libro al concepto de “respuesta creativa”, más allá de la “destrucción creativa” de Schumpeter…
—La respuesta creativa aparece en uno de sus últimos papers por el año 1947, cuando en 1911 había planteado la destrucción creativa, y que no había países que se pudieran desarrollar en el mundo sin empresarios innovadores. Con la respuesta creativa termina de redondear su teoría, apuntando a de qué forma resolver los problemas que nos presentan y desafían. Tiene una gran vigencia y engloba la destrucción creativa.
—¿Cuál es el camino que debemos seguir para ir hacia una convergencia?
—La economía del conocimiento y el camino a la convergencia arrancan por la escuela. El primer problema está en la educación. Ponemos mucho énfasis en la cantidad de educación pero no tanto en la calidad.
Otro pilar fundamental pasa por llevar el conocimiento a la investigación y la ciencia. La ciencia tiene un rol protagónico en la economía actual. Y hablamos de ciencia básica, pero también de ciencia aplicada, que deben estar en la base del desarrollo. Y Uruguay invierte 0,4% del PIB en I+D.
—Ese es un factor que nos distancia…
—La media de los países de la OCDE está en 2%, y tenemos varios países despegados que invierten arriba del 4% del PIB. No voy a pretender que lleguemos a esos niveles, pero claramente, con menos de medio punto porcentual sobre el PIB, es imposible de plantearse ser un país innovador.
Ha habido excepciones, sin dudas, y se han creado instrumentos e infraestructuras para favorecerlo, pero estamos muy lejos.
—Usted le otorga un rol muy importante a la inserción internacional…
—No hay país que desarrolle la economía del conocimiento que no sea abierto al mundo, en contacto con las nuevas tecnologías y bajo la exigencia de tener que competir. Eso es central.
Otro aspecto al que le otorgo una vital importancia es la transferencia de conocimiento. En el país siempre hubo una brecha entre quienes generan conocimiento y quienes lo aplican. Hay como un puente roto, que tenemos que superar. Y eso se logra a través de nuevas estructuras, Venture Building Startups, como la que desarrolló el Instituto Pasteur. Es un proceso muy interesante con inversores, emprendedores y científicos, y cuando se desarrolla una patente, ganan todos, también el país. Precisamente, Uruguay es de los pocos países que no adhirió al tratado de protección de patentes. Dar ese paso también es parte de la lista de prioridades.
—Esas instituciones formarían parte del esquema de gobernanza que plantea para el ecosistema del conocimiento…
—Así es. Un aspecto clave es la gobernanza de las instituciones en que se deberá sustentar la economía del conocimiento. En un primer plano, deberían ubicarse los responsables de establecer las políticas; después, los facilitadores, responsables de la financiación; un siguiente nivel sería ocupado por las instituciones de investigación y finalmente, las plataformas de innovación, como las que mencionamos antes.
—Los diagnósticos sobre baja inversión en ciencia y tecnología son coincidentes; la necesidad de incrementarla está en todos los programas de gobierno…
—Creo que más en la retórica que en la acción. Pero, más allá de restricciones, tendría que haber un convencimiento de que la ciencia debe estar en el centro del ring de cara a un nuevo paradigma. Los países que forman “el club de la convergencia” dieron el paso de grandes acuerdos entre partidos políticos, la academia, los empresarios, los sindicatos. Estas cosas no pasan por la decisión de un partido ni en un período de gobierno determinado. Creo que la sociedad debería involucrarse y demandar por este tipo de temas, que no siempre están en la agenda. Nos va mucho como país.







